El origen de la libertad en la historia
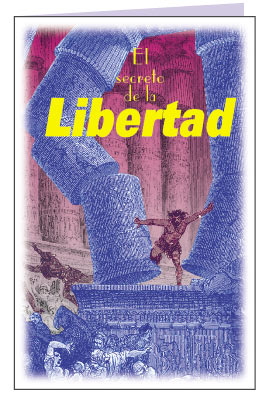
Decía Frederick Forsyth –ese excelente escritor de inteligentes bestsellers–, en una reciente entrevista, que desde que tiene uso de razón había sentido amenazada continuamente su vida por fuerzas impersonales que ni le conocían: Hitler, luego la URSS y finalmente el islamismo; no había tenido más remedio que acostumbrarse. Eso denota un inusual clarividencia, a la par que una laudable serenidad ante las fuerzas del mal, fuerzas que no son otras que las que amenazan nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, ésta última extinta –¡ay!– de toda dignidad en estos tiempos.
Si hiciéramos una encuesta a pie de calle, o simplemente repasáramos alguna reciente, veríamos que esta muestra de sentido común brilla por su abismal ausencia: la inmensa mayoría del común no se siente amenazada por tales cosas, en todo caso remite sus temores al poderío estadounidense como principal amenaza para la paz mundial. Esto es así en España y en la vieja Europa, con matices diferenciales que no anulan lo principal: está fuertemente arraigada la creencia de que el pacifismo blandurrio de Europa es la mejor defensa contra esas amenazas a las que se ha acostumbrado Forsyth, pero que no ha dejado de sentir.
Nuestra libertad se considera un bien natural, del que no hace falta apropiarse para disfrutarlo. Sin embargo, es un bien muy poco natural que existe sólo si un Estado se apropia de su defensa y acota el campo en el que sus ciudadanos lo disfrutan, sabiendo que en el mundo son muy escasas las zonas donde realmente existe. No es, por lo tanto, un bien privado otorgado por nadie en el nacimiento: es un bien público, en pugna con otros, que sólo se encuentra en nuestra civilización reciente después de un largo proceso de decantación, nada pacífico, por cierto. Y los primeros países que lo obtuvieron no lo hicieron mediante el levantamiento de una revolución contra el antiguo régimen, sino por un pacto con él de dignificación del pasado, pues en lo mejor de la tradición se encontró el punto de apoyo, la idea germinal, de la sociedad civil libre. Cada nación encontró su camino en su pasado, y la que intentó repudiarlo y empezar de nuevo, pasó por periodos de terror y de deshonor luego laboriosos de recomponer.
Esto puede tomarse como una simple conjetura o como una constatación de la historia. Si se respetan las evidencias –las prioridades cronológicas–, hay que asumir que antes que fuera efectiva la libertad hubo un estado que protegía la seguridad de sus ciudadanos, y que sin esa seguridad, sin esa nación, sin esas tradiciones, no hubiera crecido la libertad. En cierta medida, es el triunfo del pesimismo hobbesiano frente al buen salvaje de Rousseau, triunfo ahora puesto patas arriba por la opinión dominante, opinión que alientan sin cesar unos líderes políticos de una talla moral infame. Y de esa observación serena, una conclusión ineludible es que no hay libertad si no hay una nación formada en el cristianismo.
Cuando ahora se despelleja sin piedad a dictadores que no han tenido más remedio, en un pasado reciente, que levantarse en armas para restituir esos valores, pisoteados por la revolución, de la seguridad nacional y la libertad, no se tiene en cuenta lo que decía Burke: "No quiero decir, Dios me libre, que la virtud de esos hombres debía de tomarse como contrapeso de sus crímenes, pero sí que procuraban algún correctivo a sus defectos". Esos hombres salvaron lo más básico, sin lo cual no hay libertad.
Luis Hernández Arroyo
Libertad digital, 27 de diciembre de 2006
0 comentarios